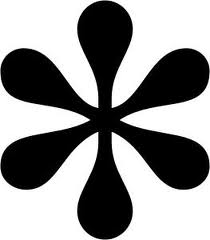En la política partidista (o multipartidista), se promulgan un puñado de partidos que conglomera en cada uno de ellos, gente con una ideología específica generalmente determinada. Dichos partidos no tienen tanto que ver con el fin (se presupone que todos buscan arreglar los problemas o ahondar virtudes), sino más bien con el camino que se seguirá para lograr el fin compartido con el resto de los contendientes. Cada uno de los partidos apuntará (electivamente hablando), a 2 o 3 problemas principales, y trazará un plan de resolución. Aunque todos vean a este tipo de política como la que practicamos actualmente y “la mejor”, cabe destacar que no es la que se practica, y que no carece de problemas. En este tipo de formulación, los partidos deberían ser bastante homogéneos en cuanto a votos (si todos buscan lo mismo, el camino para lograrlo debería ser casi igualitariamente elegido por los sufragantes). Pero este mismo punto también cuenta como negativo, ya que si para llegar a un mismo fin hay decenas de partidos que difieren en el camino para lograrlo, significa que la política dista muchísimo de ser una solución científica, y trata más sobre “sensaciones” o “creencias”, que bien pueden acertar o errar, en parte o por completo.
Por su parte, la
política bipartidista, si bien se podría encuadrar en la categoría anterior, casi podríamos colocarla en una completamente diferente, tanto por su especificación como por su forma de funcionamiento. Aquí, la disputa por el poder se da entre dos grandes partidos, y el resto figura en cola de forma completamente atomizada (la suma de todos los partidos del tercero hacia abajo, no lograría llegar al segundo). La forma de crecimiento de esos dos partidos, poco tiene que ver con la manera de llevar a cabo su trabajo, sino con la capacidad de generar una identificación pasional que les permita
captar adherentes, como si de un equipo de fútbol o de una religión se tratase. Aquí ya no suelen generarse propuestas, sino que la justificación de voto cae casi exclusivamente en el ataque y banalización del contrario.
Uno podría pensar que dos partidos serían un número ideal (dos caminos para llegar a un punto único sonaría más lógico), pero lo cierto es que nunca se habla de ese camino, sinó que se juega con el embanderar una ideología, haciéndolo también traspasable generacionalmente (repito, como en un equipo de fútbol o una religión). Aunque uno podría pensar que los ataques al contrario serán feroces, lo cierto es que se hacen con cierta tibieza (al menos en los estratos más altos), porque la alternancia al poder les asegura el próximo lugar en el sillón presidencial (o luego de una reelección en el peor de los casos), y los que no detenten el poder, quedarían en falsa escuadra ante el enemigo ahora poderoso.
En la política caudillista, se prefiere a un líder por sobre el partido. La imagen de ese líder está por encima del camino de solución a tomar, porque se elige por una visión de los fines, sin importar los medios que utilice. Aunque “el elegido” tendrá indefectiblemente una corriente política base, deberá promulgar una propia, generalmente llamada con su propio apellido y un “ismo” al final, logrando de esa forma hacerse único, atando su propia figura al tipo de política que lleva a cabo. Así, el partido se extingue luego de la muerte de ese líder a causa de la simbiosis tiránica lograda (aunque luego se pueden generar corrientes alternativas de mucho menor peso). Aquí, el carácter de “política científica” se extingue por completo, pues la elección del líder tiene más que ver con la mística (a veces, rozando lo esotérico, lo religioso, o lo pseudocientífico), al apelar a lo sentimental del vulgo, a las mentiras para justificar beneficios populares, y al generar una empatía que tiene que ver más con la amistad y el amor, que con el trabajo que realmente debería hacerse.
El caudillo ya no atacará partidos rivales (salvo alguno grande que lo siga de cerca en las urnas), sino que los unificará a todos bajo una ideología rival única (generalmente fabricada e irreal), señalándola como “el enemigo”, atacando al grupo encarnizadamente y sin sosiego. De esa forma, no sólo polariza la realidad (nosotros o ellos), sino que también ahorra esfuerzos a la hora del ataque (un solo frente en vez de combatir en varios), justifica “deslices” en nombre de un fin mucho mayor o de la asunción del “mal” contrario, y le permite intervenir en cuestiones ajenas o prohibidas para preservar dicho plan populista. Es por ello que los caudillos suelen inmiscuírse en la Justicia, intervienen los medios de difusión, o cambian las composiciones de Cámaras o Instituciones a su antojo. El líder también modifica Constituciones o Códigos para poder perpetuar el “modelo maestro” (que es él mismo escudado en un símbolo). Una crítica a ese modelo, es un ataque directo al líder; y una duda sobre el líder, es un golpe al modelo completo. En estos estratos, es indistinguible la diferencia entre Estado, República, Patria, Gobierno y líder, ya que todos se amalgaman en una sola figura. También se utiliza la imagen de “bondad personal”, haciendo que, por ejemplo, un beneficio otorgado a un ciudadano, sea maquillado como un pago hecho por el bolsillo del mismo líder, mas no por la caja del Estado.
La política real, entonces, es clara a la vista. Ni siquiera en su forma más pura y loable (el multipartidismo), es completamente buena o aporta soluciones que beneficien ya no a la mayoría de los habitantes, sino al Estado mismo como visión de futuro. Las políticas tenderán a fortalecer a los partidos a través de señuelos entregados a la sociedad como muestra de que se sigue el buen camino, pero poco les importa el desarrollo social, los avances económicos, o la masificación del bienestar. Todo lo que se hace es para sumar puntos propagandísticos, intentando la perpetuidad en el poder, y apelan a dos taras fundamentales presentes en casi toda sociedad: la complacencia y la poca memoria. No es casual que los señuelos complacientes se traduzcan en obras o proyectos apuntados a las mayorías, causalmente en épocas cercanas a las elecciones, para que perduren hasta el momento del sufragio en la mente ganado electoral.
Esta estrategia de la política real, no se hace sólo desde el partido al poder, sino también desde la oposición. Las estructuras de la política actual son compartidas de tal forma, que hasta los que aseguran querer cambiar absolutamente todo, ni siquiera contemplan el mover ni un milímetro cualquier dogma que la sostenga. Y no es casual que cuando uno cuestiona estas dudosas bases, los políticos en conjunto salgan a defenderlas. Lo que cuenta no es el bienestar del Estado, sino la supervivencia de las estructuras partidistas. La supremacía de una elite irracional y fanática, por sobre el votante promedio o por sobre el futuro del país mismo.
Dicho ésto, la
política realista (o como me gusta llamarla,
“política utópica”), debería ser aquella que no se dirija a la perpetuidad de una estructura partidista, pero que tampoco apunte a la mayoría de la sociedad en términos numéricos; sino que tenga como mira tal fortalecimiento del Estado, que termine transformando no sólo al Estado mismo, sino también a la sociedad. Y con “fortalecimiento” no me refiero a un aumento de la riqueza o el poder (tal cual se lo entiende bajo una política real, mas no realista), sino que el Estado pase a ser una entidad a la que el ciudadano tienda a apreciar como representante no sólo del conglomerado social, sino del bloque de realidades presentes y potencialidades futuras, oyendo a todas las voces y respetando todas las posiciones que se presenten desde lo intelectual, descartando todas las que tengan que ver con lo pasional. Lo que podríamos llamar un Estado lógico y realista, que a su vez transforme para bien el accionar de la sociedad en conjunto (y viceversa). Una política que apunte al bien, mas no a las mayorías, porque ya sabemos
qué tipos de integrantes encontramos en la generalidad masiva.
Uno podría pensar que estamos ante un escenario del “huevo o la gallina”, en donde uno no sabe si esas nuevas estructuras y visiones deberían ser transmitidas desde la política hacia la sociedad, o si la sociedad debería trasmitírselas al poder político. Pero lo cierto, es que la sociedad no tiene herramientas representativas para impulsar algo similar. Uno tiene la falsa sensación de poseer una parte del poder en épocas electorales, pero la realidad indica que poco se puede cambiar, ni siquiera con la capacidad de voto habilitada. En ésto también la política real ha reforzado esas creencias infantiles, y no nos ha dejado otro camino que esa falsedad para un aparente cambio, pero siempre dentro de los márgenes demarcados por la misma política. Si uno desea una política realista y no quiere votar a ningún candidato, de todas formas está obligado a votar por uno de los ofrecidos. Si no se asiste, es delito; si uno vota en blanco, no se cuenta. La única forma en que su voto es contabilizado, es si apuesta a un color político o al caudillo de turno. Entonces, ¿cuál es la verdadera representatividad política o posibilidad de cambio en un sistema que no apunta a la sociedad, sino que sólo nos tiene en cuenta de forma numérica positiva, y sólo si queremos ser funcionales a una perpetuidad partidista?
La realidad es que el cambio tampoco sucederá desde el interior de la política, porque ya el sólo llegar a esa estructura significa el haber apostado por ella, jugando bajo sus reglas, ganando votos por ese canal sistémico, y manteniéndose en base a los señuelos perpetuados por generaciones de poderes autodenominados representativos. Si de todas formas un partido intentase realizar algún cambio significativo, no sólo tendría en contra a todo el aparato de la política real, sino que el esfuerzo de intentar explicar una nueva y mejor estructura a millones de Bob Esponja con poder de voto positivo, los desgastaría hasta la extinción. Más en donde esos Bobs son los que colocan a los representantes de todos y cada uno de los habitantes de un país.
La política no puede transformarse desde la política partidista, y tampoco desde la sociedad en general. ¿Entonces? Aquí es donde tenemos dos soluciones, que pueden ser puestas en práctica a la vez. La primera, es comenzar por una concientización de esos millones de Bob Esponja, una tarea muy ardua y larguísima en el tiempo, a través del debate de ideas (no partidos, no íconos partidarios, no ideologías) que recién podrían verse décadas hacia adelante; empezando por las primeras cuestiones que la política tradicional ha desestimado (como voto calificado, o mayor dureza en las penas, por ejemplo), porque si los aparatos partidistas las desestimaron con prontitud y fiereza, indican que son las que más amenazas les representan a los que están cómodos con la perpetuidad del modelo actual de “no cambios ni representatividades, salvo aquellos que profundicen el encolumnamiento partidista”. Hasta que no debatamos racionalmente las bases de la misma política, siempre estaremos pivoteando sobre puntos fijos de la política tradicionalista, que se traduce como una pérdida de tiempo en donde los únicos ganadores son, obviamente, los mismos políticos reales.
La otra solución, es comenzar ya no con susurros, avisos, o gritos al poder, sino con algún tipo de movimiento que les infiera lo que todo político debería tener con sus supuestos representados: consideración y temor. Hoy por hoy, la gente se está movilizando a las calles regularmente, porque en algún punto saben que la política tradicional no los representa, ni en sus sabores “oficial” u “opositor”. Y con ello no se han dado cuenta que le han pegado una patada fuerte al Talón de Aquiles de la representatividad en el voto. El que tengan que salir a manifestarse, indica no sólo que el voto en una política real es completamente falso, inocuo, y despreciable, sino que los mismos políticos no nos tienen en consideración, no nos temen, y ni siquiera escuchan nuestros susurros y gritos.
Y aunque oyen a las movilizaciones sociales, no las escuchan porque no les representan amenaza alguna, salvo algunos puntos de imagen negativa que pueden corregir con señuelos más fuertes, más publicidad sobre el sistema supuestamente representativo, e inclusive con alianzas con el contrario para simular una apertura mayor en un campo de juego ya delimitado e inamovible de antemano. No corren peligro desde la política misma, no corren peligro desde lo electoral, no corren peligro ni con las quejas públicas. El sistema se ha armado de tal forma, que cualquier voz que se alce dentro de la estructura actual, terminará sólo como un beneficio o perjuicio en porcentaje de votos para las próximas elecciones, único momento en donde las políticas pueden volver a “no cambiarse” de forma preacordada y consensuada.
Es por ello que debemos caer en la cuenta que las movilizaciones son sólo desoídos gritos al poder, que el armado de nuevos partidos es sólo la perpetuidad del conveniente modelo estructurado, y que el sufragio es una expresión que cae en un lugar tan vacío como las urnas mismas. Sin una concientización social, sin una apertura del debate, y con quejas “convenientemente encuadradas”, no aspiraremos más que a cambiar de colores los sillones presidenciales, sin posibilidad de renovar el sistema para la mejoría de la sociedad toda. Hasta que no comencemos con el cambio, veremos repeticiones de los mismos tintes partidarios y sufrimientos sociales. Por los siglos de los siglos. ¿Amén?
PLPLE
 Me refiero a Roberto Ortiz, mas conocido en el ámbito de las redes sociales como "Tito Ortiz"; personaje recién descubierto por la mayoría de las personas en los diferentes chats.
Me refiero a Roberto Ortiz, mas conocido en el ámbito de las redes sociales como "Tito Ortiz"; personaje recién descubierto por la mayoría de las personas en los diferentes chats.